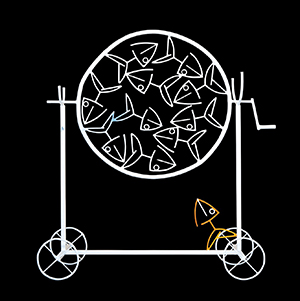
COORDINAR GRUPOS HOY: QUÉ CAMBIAMOS Y QUÉ MANTENEMOS
(ensayo segundo) [*]
Emilio Irazábal Martin
|
La presentación de Diego, con la que estoy bastante de acuerdo, puede permitirnos ir dejando constancia de una forma específica de observar e interpretar el funcionamiento grupal, una forma específica de entender el rol de coordinador desde nuestra concepción grupal, la Concepción Operativa de Grupo (COG). Me limitaré a extender o prolongar algunos de sus planteamientos, desde mi experiencia en distintos dispositivos asistenciales.
El rol de coordinador.
Tal paradoja se plantea cuando los profesionales, conscientes de estas realidades (la importancia de lo grupal) y también de los amplios recursos terapéuticos, preventivos y de sensibilización que comportan los grupos, empiezan a pensar en su puesta en marcha y utilización. A pesar de sus ventajas teóricas, prácticas, de eficiencia, etc., los inicios acostumbran ser desalentadores y cargados de dificultades. Se necesitan importantes dosis de entusiasmo, coraje y, ante todo, una amplia experiencia en el trabajo institucional para no desfallecer en los primeros envites y tolerar los mínimos y dudosos acuerdos y resultados obtenidos al principio. He ahí la esencia de lo que hemos llamado “la paradoja grupal en las instituciones (asistenciales)”: la necesidad de los grupos es clara, lógica, teóricamente bien fundamentada… pero, salvo excepciones, esa necesidad tropieza con serias dificultades para ser puesta en práctica, al menos en nuestro país.
Una de las causas de esta paradoja radica en que, lamentablemente, las instituciones no contemplan todavía las actividades grupales en tanto que instrumentos terapéuticos normalizados y homologables con otros recursos terapéuticos (como los farmacológicos, por ejemplo). El funcionamiento de grupos de forma organizada, estable y con suficiente consistencia como para ser calificados de tales, a nivel institucional resulta aún excepcional en nuestro país”
En estos casi 20 años transcurridos desde estos planteamientos, las cosas no han evolucionado como podría presumirse del optimismo de este autor y sus colaboradores. Unos grupos son bien vistos, sobre todo, los llamados grupos psicoeducativos, que suelen ser grupos “anticipatorios” (Saidón, 2012) en el sentido de que buscamos la no-sorpresa, un desarrollo grupal según el guion establecido; pero existen otros grupos que no gozan de la misma simpática mirada de la institución, quizás sean esos grupos que Diego llama “grupos pensantes y gestantes”.
Diego incluye en su texto alguna viñeta clínica, en concreto breves intervenciones suyas hacia el grupo, que provocan reacciones y respuestas de alguno de los integrantes. Más que una interpretación clásica en que se siente al terapeuta dirigirse al grupo desde un lugar de saber y algo lejano afectivamente, Diego se muestra cercano y dispuesto a participar en un diálogo con el grupo. Esto lo veo con bastante frecuencia actualmente, tanto en otros colegas que me muestran generosamente su material clínico-grupal, como también en mí mismo coordinando el grupo. Es algo que me agrada y que se aproxima a la representación imaginaria que poseo de lo que es un grupo en tarea, algo cooperativo, un conjunto de personas, incluido el coordinador, trabajando juntos hacia un objetivo o tarea común.
La parresía es una práctica de hablar la verdad, no por lo que enuncia sino por las condiciones en que lo hace. Así, la verdad es una práctica de coraje, una práctica que se realiza siempre desde abajo. Es una práctica de enfrentamiento del poder, nunca de uso del mismo.
Es un tipo de diálogo al que perfectamente podemos denominar conversación (alguna vez he utilizado el término “conversación terapéutica”). Esta modalidad de intervenir, esta forma de estar, creo que ayuda mucho a acercarse a la tarea e incita al grupo a la cooperación, que ya sabemos que es uno de los vectores más importantes de la producción grupal.
Al comienzo de cualquier grupo, sus primeros pasos se realizan apoyado en lo que Bion llamó el Supuesto Básico de Dependencia. El coordinador es parte imprescindible del funcionamiento grupal. Su labor es magnificada por los integrantes, que desconocen casi todo del trabajo grupal: por qué están ahí, el para qué están, el cómo tienen que comportarse,… Lo que suele ocurrir es que el grupo pasa a otra etapa o momento gracias a la participación de algún o algunos integrantes, que se erigen en líderes momentáneos y que destacan por sus aportaciones fundamentales respecto a los temas que aparecen, respecto a la metodología grupal, respecto a las transferencias,… en suma, que aportan elementos y ayudas para que el grupo se aproxime a su tarea y, como resultado, abandone la situación de dependencia respecto al coordinador.
No siempre el grupo dispone de estos liderazgos, o tardan mucho en aparecer. Cuando me he encontrado en situaciones de este tipo, he tenido que recurrir a algunos recursos, llamémoslos didácticos, que cubrieran un poco la escasez de liderazgos. Me refiero, por ejemplo, a la Hoja informativa sobre psicoterapia de grupo de Roy MacKenzie , o a dar algún tipo de información sobre el funcionamiento del grupo operativo, o, inclusive, realizar una intervención de características similares a lo planteado por Taylor (Taylor, 1960) sobre el rol de integrante en un grupo de terapia:
Yo prefiero ser explícito sobre las tareas que espero del grupo. Powdermaker y Frank (1953) encontraron que cuando los grupos sabían qué se esperaba de ellos había una pérdida significativamente menor de pacientes que cuando se los dejaba que descubrieran solos cómo debían proceder…. Yo explico a los grupos terapéuticos que espero que realicen tres tareas esenciales: a) una revelación honesta de sí mismos; b) la descripción de experiencias significativas, y c) la búsqueda de interpretaciones que hagan inteligibles las respuestas neuróticas.
Es importante no reducir ni simplificar asuntos que tienen que ver con la falta de conocimientos sobre lo que es un grupo, y confundirlos con reacciones defensivas o resistenciales, aunque a veces se den ambas. Ya Bauleo nos advertía de que no es lo mismo la neurosis y la ignorancia.
No solamente el rechazo al grupo surge de la Institución. En bastantes ocasiones, la ambivalencia, cuando no el desprecio hacia lo grupal, lo encontramos en algunos integrantes. Están sin querer estar. Otras veces quieren estar pero no para trabajar, más bien lo que quieren es ocupar un lugar, tener un sitio donde poder mostrarse y sentirse. En algunos grupos donde predominan estas actitudes, solemos plantear un período de prueba, pasado el cual, se tiene que renovar o decidir la continuidad en el grupo. Tiene más un efecto simbólico que real, aunque creemos que da resultados en el sentido que ayuda a dar prestigio y seriedad al trabajo grupal. En un porcentaje relativamente bajo, ha sido utilizado por algunos pacientes. Eso sí, de una manera no explícitada. Cuando se acercaba el momento de expirar el período de prueba, desaparecían.
Foladori (2005) hace una buena síntesis de estos:
Coordinar es básicamente trabajar sobre el emergente. Por tanto, he aquí que se cuenta con dos grupos que interactúan. El grupo de participantes por un lado, y el equipo coordinador (los técnicos) por otro. La tarea del grupo de participantes tiene que ver con la razón de existencia del grupo, aquella que lo convoca, por lo cual están allí. Esta tarea está explicitada en tanto define la presencia de los participantes. Ahora bien, la tarea del equipo coordinador no tiene nada que ver con eso. La tarea del equipo coordinador no es la de realizar la tarea que convoca al grupo de participantes; no está allí para eso. No está allí para hacer lo que el grupo tiene que hacer, no están allí para “cuidar” que el grupo de participantes realice lo que dice que quiere realizar. No puede sostenerse un lugar paternalista del técnico en cuestión. No puede convertirse en la mamá que le hace los deberes al hijo cuando regresa de la escuela. La tarea del equipo coordinador es radicalmente otra. Es una meta tarea, es la tarea de mostrarle al grupo aquello que le ocurre cuando éste se aboca a resolver su tarea.
Entiendo lo que plantea Foladori como la orientación general del rol, la instrucción técnica de fondo. Pero respecto a la forma es importante realizar matices, no sólo respecto a los distintos estilos de coordinación, y que en esta ponencia intentamos mostrar uno (o dos) de estos estilos, sino sobre todo atendiendo a los distintos dispositivos grupales en que se incluye o participa el coordinador y que, a riesgo de parecer esquemático, clasificaría en tres tipos:
1) Grupo preformado que demanda. El ejemplo más claro es la familia, pero también puede ser un equipo institucional, un grupo de barrio,… En este caso, la lectura e interpretación de los emergentes parece clara desde el inicio de la demanda y al coordinador le resulta relativamente fácil colocarse en el lugar adecuado para observar e intervenir;
El grupo, en el discurso que va construyendo, va desplegando cosas a nuestra observación, elementos de diverso tipo: verbales, gestuales, posturales, situaciones, emociones… y entre todo ese despliegue nosotros “elegimos” sólo algunos: los que puede capturar nuestra contratransferencia. Nosotros “decidimos”–consciente o inconscientemente – que “eso” observado es significativo. Y lo “decidimos” desde nuestro ECRO, que es ese conjunto integrado de elementos conceptuales y emocionales con el que enfrentamos nuestra tarea.
3) Grupo terapéutico en un Centro Asistencial, sea público o privado. Aquí el coordinador es también terapeuta. Es una mezcla intensa, donde la mirada individual y la mirada grupal produce una especie de estrabismo en el coordinador, que tendrá que aprender a vivir con ello y sacar el máximo partido de esta doble visión simultánea. En este dispositivo la técnica de grupo operativo se enlaza a otro tipo de técnicas y decisiones terapéuticas, sobre todo en los primeros meses de constitución del grupo así como en los momentos más críticos, que suelen ser muchos. Quizás por esta multiplicidad de tareas: organizar el grupo, coordinarlo, ejercer la función contenedora que se le presume a cualquier terapeuta, sea individual o grupal,…, quizás por todo esto sea por lo que Foulkes (Foulkes, 1975) habló del conductor y sus funciones como administrador.
El aspecto integrador de la Concepción Operativa (C.O.) (que en absoluto quiere decir ecléctico) es una ayuda incalculable para trabajar en los Dispositivos Públicos de Salud, ya que en ese contexto, todas las posibles lecturas, herramientas, técnicas de que disponemos con la C.O. son valiosísimas. Sobre todo porque su aplicación es grupal.
Más adelante, comenta que:
El coordinador intentará que todos los integrantes participen de uno u otro modo, para lo que va a aprovechar al máximo los recursos grupales, es decir, aquello con lo que el grupo cuenta y que es aportado por las individualidades, por las verticalidades.
El grupo, la psicoterapia grupal es una enorme ayuda, una gran aliada en el desarrollo de nuestra función de psicoterapeutas del Sistema Público de Salud. Lo que no se me ocurre a mí, siempre hay otro que lo piensa y lo dice, la paciencia que no tengo, la ofrece el grupo con quienes más desamparados y vulnerables están, la resistencia persistente de alguien que se refugia en el síntoma, entre unos u otros la terminan desmontando, lo que uno no puede asociar, siempre hay otro que termina la idea, o esas “pérdidas de memoria” de episodios importantes y que son rescatadas, en el momento más oportuno, por alguien a quien le impactó, a quien le resonó. Como un discurso único, ambivalente, contradictorio, esperanzador. Como coordinadores, como terapeutas, tenemos que posibilitarlo y sostenerlo, en realidad esas serían nuestras funciones.
En los últimos cinco o seis años he venido observando cómo va irrumpiendo en el ámbito de la salud mental unos nuevos dispositivos grupales, con el nombre de Grupos Multifamiliares. Bajo este mismo nombre se agrupan encuadres muy diversos así como heterogéneos enfoques teóricos: sistémicos, grupoanalíticos, psicoanálisis integrativo, que incorpora conceptos del grupo operativo (Canzio y Zurkirch, 2015), o desde la propia Concepción Operativa de Grupo: (Arambilet y Reyes, 2014).
… entender la locura no como la consecuencia de la introducción en uno de un objeto que enloquece sino como una forma de conducta que tiene la facultad de establecer interdependencias enfermizas y enfermantes con las personas con las que se rodea… cada vez hemos ido tomando más conciencia de que la experiencia psicoanalítica bipersonal no abarca ni resuelve todas las problemáticas. Las experiencia grupales tuvieron su origen, en gran parte, por esas limitaciones del psicoanálisis individual… las personas ajenas a la familia nuclear permiten aportar libertad, jerarquizándose la noción de la interdependencia sana sobre la de la interpretación… el grupo multifamiliar es el ámbito más desalienante de la trama patógena de la familia nuclear… el contexto multifamiliar posibilita generar climas psicológicos en el que se facilita la convivencia y la capacidad de pensar, la resolución de conflictos y el aprendizaje recíproco… Después de todos estos años de trabajar conjuntamente en análisis individual combinado con grupos terapéuticos, he podido corroborar la veracidad de nuestros postulados: a) El paciente mental grave necesita un contexto social solidario para que su “locura” tenga donde expresarse. b) Dada su naturaleza propia, la “locura”, que no puede ser pensada, necesita de un “otro” para poder ser actuada. c) Las formas de expresión de la locura en la dimensión vincular con el otro son la expresión de un tipo de interdependencias patógenas vividas con las figuras parentales que tiene, en el llamado mundo interno, una vigencia actuante que conserva el poder patógeno que tuvieron en el pasado.
Planteamientos atractivos y fácilmente asumibles desde la COG. Otra cosa es su puesta en práctica, que nos sorprende, por lo menos al que esto escribe. Quizás esta sorpresa, con matices de alerta, tenga que ver con la escasa experiencia que tenemos en grupos grandes (el grupoanálisis posee la noción de Grupo Amplio) y con una posible cosificación (personal) en torno a los principales dispositivos terapéuticos grupales (grupo familiar y grupo terapéutico). Mi alerta, afortunadamente bastante superada, tenía que ver con lo que podía pensar que se trataba de algo regresivo respecto a nuestros avances teórico-prácticos: trabajar el emergente (la enfermedad mental) en el propio grupo de dónde ha salido, el grupo familiar, y sólo con ese grupo; y si eso no fuera posible invitar al paciente a que entrara en otro grupo nuevo y distinto, el pequeño grupo terapéutico. Parece que el grupo multifamiliar apuesta por algo distinto, ni una cosa ni otra.
Bibliografia
Arambilet, B. y Reyes, R.M., Superando obstáculos para encontrarnos en familia: espacio de familias y allegados. En el libro: Situaciones grupales difíciles en salud mental. Irazábal, E. (Coord.). Grupo 5. Madrid. 2014.
Canzio,C. y Zurkirch, V., Grupos Multifamiliares desde el Psicoanálisis Integrativo. Experiencia de sostén donde se encuentran grupos familiares y grupos institucionales en el Servicio Público en la ciudad de Florencia, Area 3 nº 19, Madrid, 2015 , Pág. 1-8.
Cifuentes, R. Suarez, V. Suarez, F y Tarí, A., El emergente en la Concepción Operativa de Grupo, Area 3 nº 18, Madrid, 2014, Pág. 1-12.
De Felipe, V., El equipo coordinador desde la Concepción Operativa, Area 3 nº 19, Madrid, 2015, Pág. 1- 17.
Foladori, H.C., Grupalidad. Teoría e intervención. Espiral. Santiago de Chile. 2005.
Foulkes, S.H., Psicoterapia Grupo-Analítica. Método y principios. Gedisa. Barcelona. 1981.
García Badaracco, J.E., Psicoanálisis multifamiliar, en: Teoría y Práctica Grupoanalítica. Grupos multifamiliares. Vol.2, nº1, Mayo 2012, Documento mimeografiado, Pág. 25.
Irazábal, E., Aprender a pensar (grupalmente). Notas sobre el grupo operativo en España. En el libro: Salud Mental y Terapia Grupal. Ceverino, A. (Coord.). Grupo 5. Madrid. 2014.
Saidón , O., La potencia grupal. Lugar. Buenos Aires. 2011.
Taylor, F. K., Un análisis de la psicoterapia grupal. CEPE. Buenos Aires. 1975.
Tizón, J. L., San-José , J. y Nadal, D . Protocolos y programas elementales para la atención primaria a la salud mental. Vol. II. Herder. Barcelona. 1997.
|